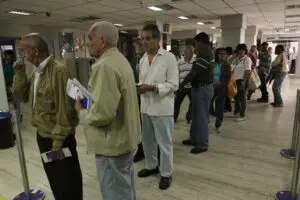Con la mirada puesta en las áreas fiscal, laboral y social, hay expectativas de que pudieran llegar hasta la Constitución
Por tradición, los gobiernos que se han instalado en el país a partir de las elecciones del 1978 han planteado reformas entre el primer y segundo año de ascensión, con casos en que los cambios han sido propuestos y realizados en el primer cuatrimestre de gestión.
Ahora las cosas parece que serán más abarcadoras y tempranas. Los tambores reformadores han comenzado a sonar desde antes de que la Junta Central Electoral haya entregado los certificados de elección a los ganadores del pasado proceso electoral. Los incumbentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo son las responsables de proponer y aprobar los cambios, sean simples o estructurales.
El debate acerca de hacer reformas económicas de carácter estructural llegó muy temprano en comparación con otros estrenos de períodos de Gobierno y parece que en esta ocasión la iniciativa será más amplia, con posibilidades de abarcar áreas políticas, económicas y sociales.
Aunque limitado al aspecto de la reforma fiscal o tributaria, en cualquiera de los dos aspectos, el tema estuvo presente en las presentaciones que ante los foros empresariales hicieron durante la pasada campaña los principales candidatos a la presidencia, desde antes de comenzar oficialmente el período de transición. El reelecto presidente Luis Abinader aprovechó las llamadas de reconocimiento y felicitación que recibió de sus dos principales competidores para volver sobre tema.
En el encuentro semanal con la prensa (LA Semanal), el mandatario dijo que cuando el domingo en la noche recibió llamadas de Abel Martínez y de Leonel Fernández, los invitó al consenso para las reformas que necesita el país, y explicó a los periodistas presentes en el encuentro que la reforma fiscal está entre los temas que serán tratados por el Poder Ejecutivo con la oposición política. Señaló que la visión del Gobierno es hacer una reforma fiscal integral, que toque el ingreso y el gasto.
En las diferentes ocasiones que el presidente Abinader ha hablado de reformas ha sido en un escenario ampliado, no solo a las estructurales del área económica. De estas últimas las más referidas por la opinión pública han sido la laboral, la eléctrica y la fiscal, con las dos últimas referidas por la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que estableció plazos incumplidos para ser aplicadas.
Las aspiraciones del titular del Poder Ejecutivo van más allá. El presidente quiere también una reforma constitucional que establezca la independencia del Ministerio Público.
Asimismo, en la nueva ola de reformas que contempla plantear el mandatario está una rediscusión del Pacto Eléctrico, que junto al fiscal y al educativo, fueron las tres grandes reformas plasmadas en la END 2030. El Pacto Eléctrico fue aprobado y comenzó su aplicación, pero se interrumpió, en el tema de las alzas en la tarifa eléctrica. La suspensión en la aplicación de ese acuerdo, discutido, consensuado y aprobado en el seno del Consejo Económico y Social (CES) cuando este órgano era presidido por monseñor Agripino Núñez Collado, fue hasta que las circunstancias sean más favorables. El Educativo fue el primero y el único aprobado con todos los elementos, aunque con metas cuantitativas no alcanzadas aún. El que no ha despegado y parece ser el más conflictivo de los tres ha sido el Pacto Fiscal, del cual se han hecho escaramuzas y hasta circulado un borrador de procedencia no admitida oficialmente.
Expectativas
El foco reformador del Gobierno abarca incluso la Ley Electoral, de la que el presidente Abinader dijo el lunes en LA Semanal que es un tema en discusión que debe ser revisado.
Las mayores expectativas están centradas en la reforma fiscal, por el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuya expresión central, el Presupuesto General del Estado (PGE) ya depende en alrededor de un 30 por ciento del financiamiento tomado por el Gobierno, interno y externo.
El pacto fiscal, expresamente dejado para ser discutido después del Pacto Eléctrico, por las implicaciones que tiene el déficit del sector eléctrico en el Presupuesto Nacional, es la iniciativa cuya aplicación esperada genera más atención entre empresarios, economistas , sociedad civil y políticos.
Por el impacto político que suelen tener, las diferentes iniciativas que se han presentado en el país de reformas tributarias, exitosas o fracasadas, han tenido lugar a más tardar al segundo año de iniciado el período gubernamental.
En la gestión del presidente Antonio Guzmán (1978-1982), en el 1980 se intentó una reforma fiscal basada en el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual no pasó en el Congreso, para entonces afectado por una lucha de tendencias dentro del gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la decisión del llamado “fallo histórico” de la JCE de entonces que despojó al PRD de varios escaños en la Cámara Alta para dejar en mayoría al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que había perdido las elecciones del 1978.
El Gobierno que sucedió al de Guzmán lo presidió el abogado Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien presentó en el primer cuatrimestre de iniciada esa administración una propuesta fiscal que cambió radicalmente el perfil del sistema impositivo dominicano, al reintroducir, pero con el nombre cambiado, el IVA rechazado dos años antes. Fue aprobado con el nombre de Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (Itbi), con una tasa de un seis por ciento y alcance solo a bienes industrializados no alimenticios. Los servicios quedaron fuera hasta su paulatina incorporación en posteriores reformas, que llevaron el nombre de ITBIS. Ese ITBI original fue aprobado para ser aplicado con un diferimiento de tres meses, en marzo del 1983.
Las reformas grandes
Después de la aprobación del ITBI y las luchas con el comercio que rechazaba el tributo pese a que es al consumidor a quien grava, el sistema tributario dominicano entró en una especie de pausa, hasta que en el segundo año de la administración 1990-1994, se presentaron las tres grandes reformas económicas estructurales: Código Arancelario, Código Laboral y Código Tributario. Todos aprobados en el año 1992.
De esas tres grandes reformas, la Laboral es la que menos ha sido tocada. Desde hace casi una década se ha estado planteando la revisión del Código Laboral, pero el tema de la cesantía se ha convertido en un punto de inflexión en todas las discusiones, que según el Gobierno han avanzado en un 80 por ciento.
La Ley 87-01, que creo el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), planteó la posibilidad de establecer un seguro de desempleo, mecanismo que sería un sustituto de la cesantía laboral. Pero a 23 años de aprobada la Ley de Seguridad Social, el seguro de desempleo no ha sido establecido y la cesantía es vista por los patronos como un costo laboral elevado, mientras que los sindicatos con voz y voto en las negociaciones tripartitas afirman que ese tema es innegociable.
En el caso de la reforma arancelaria el escenario ha cambiado porque después de la aprobación de esa reforma, primero vía administrativa y luego por una ley, el país firmó acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y con la Unión Europea, lo que ha implicado eliminación y reducción de aranceles a los bienes importados desde esos dos grandes bloques comerciales.
Una pausa fiscal
Después de las tres grandes reformas del 1992, el sistema impositivo reflejó una pausa hasta principio del siglo XXI, no sin antes producirse un fallido intento, cuando el Gobierno del período 1996-2000 propuso lo que entonces se conoció como el “paquetazo”, que buscaba crear impuestos. La iniciativa fue erróneamente planteada porque se envió como parte integral del proyecto de Presupuesto General del Estado para el 1997. Como los presupuestos son ley por un año, los impuestos que les estén integrados tendrán vigencia limitada a la del Presupuesto al que estén referidos. Por esa situación se cayó el Paquetazo y el proyecto de PGE 1997, y el Poder Ejecutivo tuvo que aplicar el del año 1996, como manda la ley al respecto.
Como el Gobierno de entonces carecía de mayoría en el Congreso para pasar impuestos, optó por no corregir el error e insistió en iniciativas impositivas.
La calma fiscal terminó con la gestión gubernamental 2000-2004, la cual se estrenó con una incursión impositiva en el mercado de los combustibles, hasta entonces virgen. Se aprobó la Ley 112-00, que creó un impuesto específico al consumo de gasolinas y gasoil, aplicado al volumen. Ahí nació el segundo mayor impuesto al consumo del sistema impositivo dominicano, solo superado por el ITBIS.
La administración correspondiente al período 2004-2008 presentó al año siguiente de su ascenso una reforma fiscal compensatoria, con el propósito de recuperar internamente los ingresos que dejaría de captar con motivo de la entrada en vigencia de la tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el DR-Cafta. En esa iniciativa se incorporó un nuevo impuesto a los combustibles, esa vez tipo ad-valorem, e incorporando el GLP con una tasa de la mitad de la aplicada a las gasolinas y a los dos tipos de gasoil.
La administración 2004-2008 se religió para el período 2008-2012 y en el 2009 creo algunos impuestos marginales para los juegos de azar.
En cambio, la administración correspondiente al período 2012-2016 se estrenó con una propuesta fiscal que en su diseño original procuraba recaudar alrededor de un 2.5 % del PIB, pero que las variaciones en la fase de borrador y las suspensiones posteriores a la aprobación, limitaron el rendimiento. Fue la Ley 253-12 de reforma para el fortalecimiento de la capacidad recaudadora del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible.
En el período 2016-2020 no hubo propuesta de cambios impositivos aunque se tocaba el tema debido a que el rendimiento de la ley 253-12 fue limitado. El modelo quedó con impuestos flotando como el 1% de la placa en base al valor del vehículo y un mono tributo de RD$5,000 para los pequeños comercios minoristas. También la tasa general del ITBIS ha quedado en 18 % en vez de 16 % a partir del 2017 si la presión tributaria hubiera llegado a 16 % del PIB.

La Administración Abinader atada
La gestión que el presidente Luis Abinader inició en agosto del 2020 se estrenó en plena crisis económica y sanitaria causada por el covid-19. Quiso aplicar unos impuestos transitorios, como uno a las ganancias excesivas a las actividades que obtuvieron altos beneficios en la crisis, pero optó por buscar los re cursos en base a adelantos de impuestos en el sistema financiero y en la Barrick Gold. Se planteó y hasta circuló un borrador para una reforma tributaria, pero se crearon posiciones adversas, con el argumento de que era improcedente crear nuevos impuestos en momento de crisis económica, y se citó una crisis surgida en Colombia por iniciativas impositivas en la crisis de la pandemia.
El tema no prosperó para el período 2020-2024. Pero para el 2024-28, las expectativas apuntan a que el reelecto presidente Abinader tendrá que incursionar, en su esquema de reformas, en el ámbito fiscal-impositivo. Hay hasta quienes creen que deba empezar a delinear el proyecto desde el período de transición para que cuando se reinstale el 16 de agosto los presente al Congreso Nacional, que esta vez será con mayoría calificada controlado por el Gobierno.
16.0%
La presión tributaria dominicana es inferior al 16 % del PIB planteado como meta por la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2016, pero el gasto consignado en el Presupuesto General del Estado supera el 18 % del PIB.